El árbol de Navidad
20 diciembre, 2016Un Retiro… Una alegría!
23 diciembre, 2016
Yves apenas conseguía respirar y le ofrecía a Jesús su vida para que la religión pudiera volver a ser practicada en su patria. Entonces fue cuando ocurrió el milagro…
Hna. Mary Teresa MacIsaac, EP
Corría el año de 1793. Acampados en un claro del bosque, los soldados de la brigada republicana se calentaban alrededor de una hoguera en aquella noche de invierno. A pesar del intenso frío que hacía se encontraban satisfechos, pues el día anterior, 23 de diciembre, habían derrotado en Savenay, cerca del río Loira, al ejército de los insurgentes: los campesinos de las regiones de La Vendée y de Bretaña.
Las autoridades de París, las mismas que habían puesto en funcionamiento la guillotina en las plazas de las principales ciudades, decretaron la eliminación de dichos rebeldes, cuyo objetivo al parecer se había logrado en esa batalla en Savenay. Así, las tropas vencedoras se entregaron a festejarlo con abundante aguardiente. Si atrapaban a algún enemigo sobreviviente, aprovechaban la ocasión para desquitarse de él con inhumano refinamiento de crueldad. Pero he aquí que le presentan al jefe un inesperado prisionero:
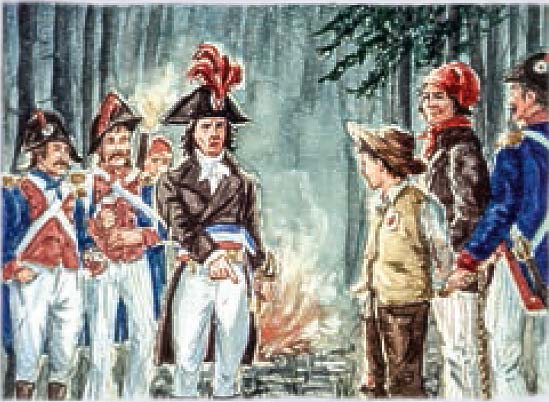 —Capitán, hemos capturado a un combatiente del ejército de La Vendée. Afirma que es ayudante de campo de Henri de la Rochejaquelein, generalísimo de las huestes adversarias.
—Capitán, hemos capturado a un combatiente del ejército de La Vendée. Afirma que es ayudante de campo de Henri de la Rochejaquelein, generalísimo de las huestes adversarias.
Sin dejar de calentarse las manos en el fuego, el oficial levantó la mirada, en la cual lució rápidamente un siniestro resplandor:
—¡Traédmelo aquí! —exclamó.
Los dos soldados se retiraron para regresar enseguida conduciendo a empujones a un campesino cubierto de harapos, con la ropa manchada de barro y sangre, y atado de manos con una cuerda. Sobre su camisa sobresalía una efigie del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando el capitán vio a aquel prisionero, tan joven que casi parecía un niño, soltó una sonora carcajada…
—¿Cómo te llamas, mocoso? — le preguntó con desdén.
—Yves —respondió el muchacho sin intimidarse.
—¿Y cuántos años tienes?
—Catorce.
—Entonces, cuéntame. ¿Qué haces en el bando de los rebeldes? ¿Por qué no te has quedado en casa con tu madre?
—Hace casi un año que las campanas de mi parroquia ya no tocan en la hora del Ángelus; hace muchos meses que nuestro párroco se vio forzado a desaparecer para que no lo mataran. No hay Misas en nuestra aldea: la iglesia está cerrada, las imágenes rotas, los altares vacíos, la religión prohibida… Nos vemos obligados a escondernos para rezar el Rosario o cantar algún salmo. ¿Piensa usted que tengo pocas razones para luchar? Ha sido eso —únicamente eso— lo que me ha llevado a abandonar a mi madre y mis hermanos más pequeños, mi hogar y mi huerto, para servir a
mi señor Henri de la Rochejaquelein. Le ayudo a cuidar de su caballo, su montura y sus arreos;
también lo auxilio en la limpieza de las armas; ¡y de todo esto me siento muy orgulloso!
El militar tuvo que disimular su sorpresa: no se esperaba una respuesta con tanta convicción de labios de un campesino.
Un poco atónito, casi conmovido ante tanta firmeza, le dijo en un tono más suave:
—¡Venga, eres demasiado joven todavía! ¡No pierdas tu tiempo, tienes un hermoso futuro por delante! Si fueras mayor mandaría que te fusilaran de inmediato. Sin embargo,en consideración a tu poca edad te dejaré libre, siempre que me jures que no vas a volver a la guerra y que regresarás a tu casa.

—¡Es inútil! Aceptar su propuesta sería para mí lo mismo que renegar de mi fe. Sólo regresaré con mi familia cuando nos devolviereis nuestra iglesia y nuestros buenos sacerdotes, y nos permitiereis rezar en paz.
—¿Sabes que tengo poder para matarte ahora mismo?
—Mi vida ya está ofrecida a Jesús hace mucho tiempo. ¿De qué me adelantaría vivir si no es para servirlo?
Esta vez el capitán se quedó visiblemente desconcertado: la mirada límpida de aquel inocente le molestaba; no porque suplicara clemencia, sino porque parecía que le censuraba el crimen que tramaba cometer.
Al mismo tiempo, iban acumulándose en su memoria sucesivos recuerdos: se veía
de niño aprendiendo el Avemaría; reviviendo el día de su Primera Comunión y las numerosas experiencias como monaguillo en su lejana parroquia del sur de Francia. ¡Cuántos momentos de felicidad que sólo la práctica de la religión puede proporcionar…!
Esa felicidad, aun esposado como un vil cautivo, Yves la poseía. Estaba a punto de ceder… pero se
dio cuenta de que sus subalternos fijaban la mirada insistentemente en él. Si flaquease, no había duda de que lo denunciarían a sus superiores por haber dejado escapar a un enemigo de la patria.
El miedo, el apego a la carrera que acababa de empezar y el respeto humano gritaban más alto en su
corazón endurecido por el orgullo. Había que ejecutar al joven y se volvía imperioso hacerlo de una forma ejemplar, para evitar que la tropa dudara de su fidelidad a la causa revolucionaria.
Enrabietado consigo mismo, sentenció de manera tajante:
—¡Ahorcadlo y encended una hoguera bajo sus pies!
Un murmullo recorrió las filas de los milicianos. Ellos, siempre tan crueles, no se esperaban tal veredicto contra alguien que era casi un niño. Con todo, lo llevaron a cabo con prontitud. En pocos instantes Yves se balanceaba en el aire, respirando con dificultad y encogiendo las piernas del ardor de las llamas que ya estaban comenzando a quemarlo.
—¡Jesús mío —exclamó susurrando—, divino Hijo de María, ten piedad de mí y dame fuerzas! ¡Que mi sangre pueda seros agradable! Todo os lo ofrezco para que la religión vuelva a ser practicada…
La voz ya le estaba fallando, pero seguía:
—Que las campanas suenen de nuevo en lo alto de las torres…
 Entonces fue cuando ocurrió el milagro: a lo lejos, pero nítido y cristalino, se oyó el repique de una campana. Era la medianoche del día 24 de diciembre y en la aldea cercana un puñado de fieles, desafiando las férreas prohibiciones revolucionarias, celebraba la Navidad… A pesar del
Entonces fue cuando ocurrió el milagro: a lo lejos, pero nítido y cristalino, se oyó el repique de una campana. Era la medianoche del día 24 de diciembre y en la aldea cercana un puñado de fieles, desafiando las férreas prohibiciones revolucionarias, celebraba la Navidad… A pesar del
peligro, se arriesgaron a tocar aquel sonido plateado que recordaba una verdad inmortal: Jesús había nacido en Belén para redimir a los hombres. Todos se miraron unos a otros… Y el capitán, que no lo podía resistir más, gritó con una voz emocionada:
—¡Soltad al muchacho!
Los guardias se apresuraron en obedecer y el oficial le dijo a Yves:
—¡Anda corre! ¡Vete deprisa! ¡No te puedes perder la Misa del Gallo!
En medio de la oscuridad, bajo un viento gélido que sacudía los resecos árboles, el joven se alejó en dirección hacia el alegre repique. Su testimonio de fe y de amor, no obstante, había dejado una marca indeleble en los corazones de aquellos rudos militares, como semilla fecunda de eterna
salvación.





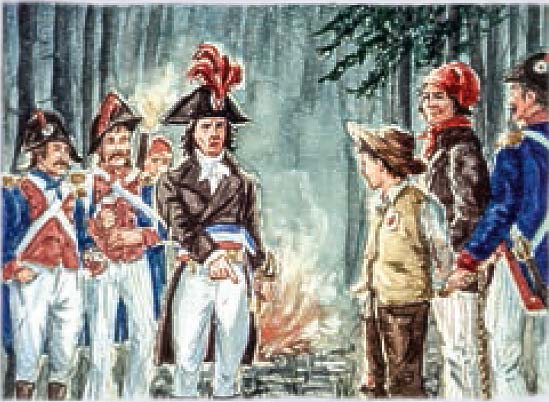 —Capitán, hemos capturado a un combatiente del ejército de La Vendée. Afirma que es ayudante de campo de Henri de la Rochejaquelein, generalísimo de las huestes adversarias.
—Capitán, hemos capturado a un combatiente del ejército de La Vendée. Afirma que es ayudante de campo de Henri de la Rochejaquelein, generalísimo de las huestes adversarias.
 Entonces fue cuando ocurrió el milagro: a lo lejos, pero nítido y cristalino, se oyó el repique de una campana. Era la medianoche del día 24 de diciembre y en la aldea cercana un puñado de fieles, desafiando las férreas prohibiciones revolucionarias, celebraba la Navidad… A pesar del
Entonces fue cuando ocurrió el milagro: a lo lejos, pero nítido y cristalino, se oyó el repique de una campana. Era la medianoche del día 24 de diciembre y en la aldea cercana un puñado de fieles, desafiando las férreas prohibiciones revolucionarias, celebraba la Navidad… A pesar del